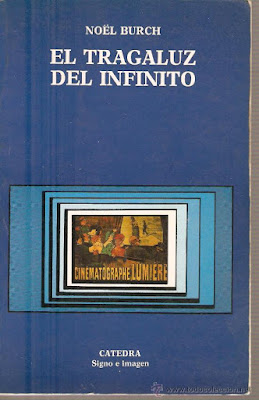Restos arqueológicos
 |
| Eadweard Muybridge. Head-spring, a flying pigeon interfering. Plate 365, 1887 |
Después
de tantos años durmiendo la siesta, al modo del dinosaurio de Monterroso, un
viejo libro de mi biblioteca se despertó para que pudiese acometer su lectura,
y de paso encendió una de las muchas chispas que alimentaron Sábado inglés. El libro en cuestión es El tragaluz del infinito, de Noël Burch, perteneciente a la vieja colección Signo
e Imagen de Cátedra. El tragaluz de Burch me permitió adentrarme en
la época primitiva del cine y descubrir un mundo que va más allá de la ilusión
de su pasado borroso e idealizado. De lo que se trata aquí es de la construcción
de una diégesis encaminada, sobretodo, a la creación del espectador como
viajero inmóvil. Si entiendo bien a Burch, lo esencial del cine, desde sus
comienzos como empresa científica y espectáculo de feria hasta su institucionalización
específica como modo de arte, es la construcción del espectador como ente
aislado en una sala de cine, como entidad individualizada y solitaria que se
sumerge en un espectáculo del cual participa como viajero invisible e invulnerable.
En ese vaciado del espectador como multitud, el camino recorre la historia de un
espectáculo clasista que nace obrero y popular, pero que surge del propio naturalismo
burgués, ese realismo chato y legitimador que, en un sentido existencial, nace
también como un modo de reproducir la vida que desafía el absoluto de la muerte.
No es de extrañar pues que, ya en sus orígenes, el cine sea divulgador de la
propaganda oficial, un modo fascinante de aunar manipulación ideológica y
cohesión social. Entre sus orígenes y sus fines, Burch recorre la historia y la
constitución del lenguaje cinematográfico, los pasos que sirven para crear su relato
diegético. Y haciendo arqueología uno descubre en esa etapa primitiva del cine
que abarca desde los primeros procedimientos de animación gráfica hasta el
final del cine mudo, una especie de ingenuidad creativa, algo que, en el
momento de nacer, parece ya muy antiguo, superado por la evolución de otras
artes como la pintura, especialmente. El cine, en su origen, parece un arte
incontaminado que está dispuesto a recorrer su propio camino repitiendo todas
esas etapas subsidiarias que han hecho evolucionar a las demás disciplinas
artísticas. Lo que queda de ese camino no puede llamarse siquiera memoria. Tal
como lo describe Burch, lo que queda es un enigma, algo que parece antiguo más
por extraño y perdido que por viejo. Y así uno imagina al espectador actual
(una actualidad que hay que situar en los 80 del pasado siglo), invisible e
invulnerable, sentado finalmente en su butaca y enfrentado a una de esas
películas primitivas sin entender nada de lo que pasa, sin saber encontrar
personaje ni relato. El cine primitivo es un mundo encapsulado que parece haber
sido creado por una civilización extraña cuyo idioma no sabemos descifrar.